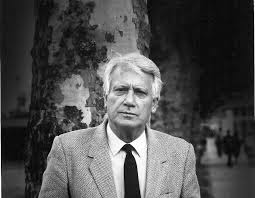El asunto ha copado tantas portadas que ya es suficientemente conocido: necesitado del voto del único concejal de Vox, o al menos de su abstención, para sacar adelante unos presupuestos, el Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado una propuesta del concejal ultramontano para modificar el uso del polideportivo local con la evidente intención de evitar su utilización por parte de la comunidad musulmana, que ya ha celebrado allí en el pasado un par de fechas señaladas de su calendario.
Saltan a la luz varias contradicciones que no siempre están siendo señaladas en la prensa. La primera, la más obvia, es que el PP de Jumilla, y en particular su alcalde Severa González López, tiene menos reparo en hacer suyas propuestas racistas o clasistas de Vox que en intentar negociar presupuestos con el resto de la oposición. Pero en ese empeño demuestra además tener poca inteligencia, puesto que el problema que tiene ahora en sus manos es mucho mayor: con una comunidad que los medios cifran en 1500 musulmanes sobre una población total de algo más de 27000 habitantes, en la próxima primavera, fecha del final del Ramadán, tendrá que encontrar alguna solución al hecho de que 1500 de sus vecinos, lo quiera ella o no, se van a reunir a rezar. ¿Se atreverá a llamar a las fuerzas del orden por asociación ilegal? El debate no ha hecho más que empezar y lamentablemente sobre la mesa hay más pasión que reflexión, como siempre que anda Vox enredando.
Las urgencias del debate y las prisas por poner etiquetas de racistas a quienes sin duda se las han ganado a pulso están ocultando la verdadera raíz del problema, que no es otro que el espacio público que en España se debe conceder a las prácticas religiosas. La Constitución española, escrita todavía cuando resonaban los ecos de una España con religión única (y grande, etc, etc), nos ha dejado en herencia ese término que sirve para lo que cada uno quiere pero que no arregla nada: aconfesional. Llama poderosamente la atención en el asunto de Jumilla que una de las primeras voces que criticó la decisión del ayuntamiento haya sido precisamente la de la Conferencia Episcopal Española, CEE, que probablemente en este asunto esté directamente poniendo sus barbas a remojar ante lo que ve que le pasa a su vecino musulmán. En un país que lo ha cedido todo a la religión católica, incluyendo la cesión de locales y espacio público, con la ley de la comparación en la mano es difícil defender que otras religiones no puedan gozar al menos de un mínimo de lo que raramente se pone en duda para los católicos.
Pero el asunto no es dar a los musulmanes, o a quien sea, lo que ya se da a los católicos. El asunto es definir de una vez por todas unos límites que, no es posible, no estarán a gusto de todos. Dejo de lado las estupideces sobre la identidad o las tradiciones españolas, ese refugio para perezosos mentales, y me agarro a un criterio de laicidad que me gustaría ver algún día en la agenda política española, esa en la que Vox siempre decide de qué hay que hablar y cómo, y en la que la izquierda parece inexistente a la hora de proponer algo interesante. La mezcla de lo que es público y lo que es religioso es una bomba de relojería, y su separación es tanto más necesaria cuanto que nuestra sociedad es cada vez más mestiza y más compleja. España necesita cuanto antes una ley que deje bien claras cuestiones que tienen que ser de aplicación para todo el país. Se trata de los símbolos religiosos en las escuelas públicas, por ejemplo, pero también de la presencia de las autoridades en actos religiosos, porque un alcalde no pinta nada en la fiesta del Ramadán como no pinta nada en una procesión de Semana Santa.
En el asunto de Jumilla haría bien la alcalde Severa González en retomar las riendas antes de que el asunto le estalle y acabe mal. Ceder espacios públicos para usos religiosos es algo cuando menos discutible en un estado aconfesional, no digamos ya si es laico, pero el sentido común, cualidad de la que no sabemos cómo anda la alcalde Severa, debería hacerle convocar una reunión lo más pronto posible con representantes de la comunidad musulmana, negociar y encontrar una solución para que pueda reunirse con garantías una comunidad que está ahí para quedarse y contribuir con su presencia y con su trabajo a la vida cotidiana de una ciudad que, mal que le pese a los nostálgicos, no deberá ser nunca la de los discursos odiosos de quienes llevan en la boca las palabras identidad y tradición con la misma destreza que otros llevan un bate de beisbol con el que agredir al que tiene costumbres diferentes.
La agenda política no puede seguir instalada en los asuntos que se le van ocurriendo a los voceros de Vox. En el tema de la separación entre lo público y las religiones, como en el de la inmigración, asuntos altamente inflamables, está en el interés de todos encontrar soluciones que no pueden ser fáciles, por mucho que algunos tengan ocurrencias disparatadas. Es tan simple como que pagamos a los políticos para que busquen soluciones sin necesidad de recurrir a ningún lanzallamas. La izquierda, si es que existe, debe ponerse las pilas y tomar la iniciativa. Va en su propio interés y en el de una sociedad que cada vez está para menos bromas.